Compartir el post "El sobreproducto social como plusvalía estatizada"
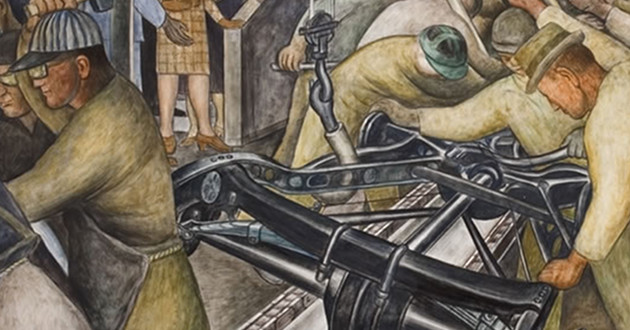
“[Es necesario] garantizar en la producción de bienes y servicios un crecimiento de la productividad del trabajo que supere el crecimiento del ingreso medio de los trabajadores” (punto 42 del Proyecto de Lineamientos del VI Congreso del PC de Cuba).
Citamos este revelador criterio para presentar la problemática de los mecanismos de explotación del trabajo en las sociedades poscapitalistas burocratizadas. En el caso de la reforma procapitalista que está impulsando hoy el castrismo, aumentar la productividad del trabajo por encima de los ingresos de los trabajadores da lugar a un sobreproducto social que, al ser apropiado unilateralmente por la burocracia castrista, no es otra cosa que una explotación del trabajo por apropiación de plusvalía estatizada.
Uno de los principales estudiosos de las experiencias de la transición socialista en la segunda mitad del siglo XX fue el sociólogo francés Pierre Naville. El ángulo de mira de todo su estudio respecto de la evolución de la ex URSS se basaba en las profundas implicancias de la subsistencia de la fuerza de trabajo como mercancía, puesto que “más que su naturaleza, es la forma de la determinación del salario lo que diferencia el socialismo de Estado del capitalismo” (Le nouveau Léviathan, 2, p. 209).
Pocos trotskistas después de la posguerra se detuvieron a reflexionar sobre las implicancias de esta circunstancia. Era imposible dejar de ver en todas las experiencias de la transición (o transición frustrada) la realidad del intercambio de la fuerza de trabajo por un salario, sea directo o indirecto. Prácticamente en ningún momento de la experiencia soviética el trabajo se dejó de intercambiar por un salario como retribución monetaria. Si en algún momento del “comunismo de guerra” se llegó a especular con sustituirlo por bonos de trabajo, muy pronto se llegó a la conclusión que esto era una utopía irrealizable. Sucede que el intercambio de productos por simples bonos de producción que certifiquen la realización de un trabajo o actividad útil requiere un desarrollo de fuerzas productivas universales, cosa que nunca llegó a plantearse en la ex URSS, y menos aún en las demás experiencias no capitalistas del siglo pasado.
El hecho cierto es que, en las condiciones de las experiencias de la transición del siglo pasado, la principal categoría de la crítica de la economía política, la fuerza de trabajo como mercancía creadora de valor y la piedra angular de todo el sistema marxiano, no podía dejar de subsistir en el centro mismo del mecanismo de toda la economía.
Su continuidad en las sociedades de transición se debe, en primer lugar, a la subsistencia del mercado mundial capitalista, que debe ser analizado como una totalidad marcada por la unidad de principios y de leyes que atañen globalmente al conjunto de sus relaciones sociales. Radicalmente en contra de los postulados “dualistas” o “pluralistas”, Naville insiste en que por todo un período histórico, en los países donde sea expropiado el capitalismo la ley del valor seguirá estando, hasta cierto punto al menos, en la base o infraestructura de la economía de transición.
En un contexto marcado por la presión del mercado mundial y el relativo atraso de las fuerzas productivas nacionales, la fuerza de trabajo sigue necesariamente asumiendo la forma de mercancía. Y si subsiste el trabajo asalariado, su producto no puede ser otro que valor más plusvalor, trabajo necesario y trabajo excedente a ser apropiado por alguien: c + v + pv.
En consecuencia, Naville coloca en el centro de su edificio teórico-interpretativo el hecho que en la ex URSS la fuerza de trabajo se sigue intercambiando por un salario. El trabajo asalariado necesariamente permanece en la base de las relaciones económicas de las sociedades de transición o de transición abortada, lo que da lugar en este último caso al relanzamiento de mecanismos de explotación del trabajo.
Estas relaciones se expresan bajo la forma de relaciones de “explotación mutua” o “autoexplotación”, ya que, a diferencia de los que afirmaba Preobrajensky en La nueva economía, la clase obrera sí puede (en verdad, debe) “explotar” su propio trabajo de manera análoga a las cooperativas bajo el capitalismo. Trotsky, en el capítulo IX de La revolución traicionada, utiliza prácticamente la misma figura al considerar a todos los trabajadores como accionistas de la misma “empresa”, el Estado. El caso de las cooperativas es análogo: se trata de accionistas que explotan su propio trabajo.
Veamos primero lo que decía Preobrajensky: “Permítasenos balancear todos los pro y contras y decidir cuál término es más correcto usar en relación al fondo de sobreproducto que es depositado en la economía estatizada luego de que las necesidades de consumo de los trabajadores de la industria estatizada han sido satisfechas. ¿Plustrabajo o plusvalía? Personalmente, considero que el término plustrabajo es más correcto, en la medida en que es cuestión de caracterizar no sólo lo que existe, sino también la tendencia de desarrollo” (La nueva economía, p. 194).
Pero, como observa Naville, la evidencia histórica fue que estas “tendencias” emancipadoras no se desarrollaron y que las necesidades de consumo de los trabajadores nunca fueron realmente satisfechas. Naville agrega que el mecanismo de las cooperativas bajo la propiedad estatizada puede tender a la completa disolución de toda relación de explotación, en la medida en que se dé un desarrollo efectivo de las fuerzas productivas y que el sobreproducto social realmente sea reapropiado por los trabajadores. Pero en las condiciones concretas de la ex URSS, donde de manera sistemática se afirmó una burocracia por encima de la clase obrera, sobre la base de una economía todavía apoyada en la producción de valor y plusvalor, lo que ocurre es un recomienzo de la explotación del trabajo: “El poder de los dirigentes del Estado-partido sobre la asignación de los recursos facilita la desviación de una parte de estos recursos en beneficio del propio estrato dirigente, y éstos y otros tipos de privilegios y desigualdades se ocultan y nunca se discuten públicamente” (A. Nove, cit., p. 172).
La apropiación de plusvalía estatizada por parte de la burocracia fue puesta al servicio de mecanismos de acumulación burocrática y no de una evolución en un sentido socialista auténtico, como veremos en detalle más abajo. Naville señala que, comprensiblemente para su época, Preobrajensky prefería llamar al sobreproducto social plustrabajo y no plusvalía, no tanto en función de las condiciones existentes sino de las futuras. Pero lo decisivo aquí es que al no confirmarse esas perspectivas emancipadoras, sino en cambio producirse la apropiación del trabajo no pagado por una burocracia sobre la base de una producción fundada en el valor, no cabe más que llamar a esta apropiación plusvalía estatizada y apropiada burocráticamente. Toda otra denominación sería embellecer y mistificar las relaciones reales, como hizo el stalinismo… y tantos “trotskistas” en la segunda posguerra.
En realidad, Naville no hace más que seguir a Trotsky cuando postula la categoría de plusvalía estatizada. En efecto, el revolucionario ruso hace referencia a ella al polemizar con Stalin acerca del carácter de los productos del campo: “Dejemos establecido que en la URSS la renta absoluta no fue abolida sino estatizada, que no es lo mismo (…) Todas las pautas económicas, incluida la renta absoluta, se reducen al trabajo humano (…) En la URSS, el dueño de la tierra es el Estado. Eso lo convierte en titular de la renta de la tierra. En cuanto a la liquidación real de la renta absoluta, podremos hablar de ello una vez que se haya socializado la tierra de todo el planeta, es decir, una vez que haya triunfado la revolución mundial. Pero dentro de las fronteras nacionales, dicho sea sin el menor ánimo de insultar a Stalin, no sólo no se puede construir el socialismo sino que ni siquiera se puede abolir la renta absoluta” (León Trotsky, “Stalin como teórico”, 15-7-1930, en Escritos, I, 4, Bogotá, Pluma, 1977). Criterio revelador que se puede y se debe aplicar al trabajo asalariado y a la plusvalía en las sociedades de transición abortada.
Cabe en este contexto la crítica al fetichismo estalinista del “trabajo puro”. El trabajo asalariado no puede ser considerado como una categoría meramente “técnica”, ni siquiera en las sociedades de transición auténtica: sigue siendo una categoría social. Considerarlo de modo puramente técnico, como sugería Bujarin, sólo enmascara las imposiciones reales y la apropiación burocrática de la plusvalía estatizada o sobreproducto social: “El Código de Trabajo soviético de 1922 confió a los sindicatos la tarea de defender los intereses de los obreros para la conclusión de contratos colectivos, especialmente en materia de fijación de salarios. Esta legislación no resultaba solamente de las exigencias del pasaje a la NEP. Se extendía expresamente a la industria de Estado, al sector plenamente socializado (…) A la teoría del salario de 1922, que implica un cambio negociado, la reemplazó en la práctica el principio de una asignación salarial por las oficinas de planificación y, en teoría, la idea de que el salario no resulta de un cambio, sino de una simple distribución de beneficios sociales” (P. Naville, cit.).
Una formulación fetichista del mismo tipo es la que aparece en el documento de apoyo de la central sindical cubana (CTC) a las reformas procapitalistas y antiobreras que está impulsando el PC cubano: “Un asunto de singular importancia lo constituye el salario. Hay que revitalizar el principio de distribución socialista, de pagar a cada cual según la cantidad y calidad del trabajo aportado. Los sistemas de pagos por resultado, aplicados en centros con plantillas mejor ajustadas, continuarán siendo la vía para elevar la productividad y, como consecuencia de ello, el ingreso de los trabajadores” (“Pronunciamiento de los sindicatos cubanos ante los caminos económicos”, Secretariado Nacional CTC, 13-9-10).
En el mismo sentido se insiste en los “Lineamientos” del PC cubano: “[impulsar] la ley de distribución socialista: de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. Aquí, de más está decirlo, no hay ningún “principio socialista” (otra prostitución del concepto), sino simplemente los habituales métodos capitalistas por los cuales el salario “aumenta”… con el aumento de la explotación.
Volviendo a nuestro argumento, la mirada “técnica” del salario no resiste el menor análisis, y refleja la idea de que las categorías marxistas ya no tendrían ninguna utilidad en la comprensión de las sociedades de transición, que tendrían categorías y leyes “propias”.
Como resumía Nahuel Moreno respecto de Naville: “[En la URSS] hay explotación mutua, ésa es la palabra. Él descubre en Marx una cita que habla de explotación mutua. Es muy interesante el libro de Naville. Acepta la caracterización de Trotsky, pero avanza más. Le da enorme importancia a que haya asalariados, que haya el problema del trabajo; habla de fetichismo. Naville acepta el criterio de Trotsky de que [la URSS] viene a ser como una sociedad anónima. Pero avanza más, a que más que una sociedad anónima es como si fuera una cooperativa, o un conjunto de cooperativas. (…) Naville, nos da la impresión, quizá tiene razón; avanza dentro de la propia línea de Trotsky –porque él acepta lo de Trotsky–; es más rico, en el sentido de que quizá es así lo de explotación mutua. Porque en la URSS, estudiándola concretamente, todo el mundo se tira a joder contra todo el mundo. Es una cosa infernal. Todo el mundo tira a joderse. Una fábrica a la otra, dentro de la fábrica, un obrero al otro; es algo generalizado” (Escuela de cuadros 1985).
Y agregaba: “Trotsky dice que el grave problema es que las normas de distribución son burguesas. Y Naville dice: ‘Ésa no es la madre del borrego; ése es el borrego. La madre del borrego está en la producción, está dentro de la fábrica‘. El problema es que se paga salario y que se selecciona el personal. Lo selecciona un jefe de personal… Es decir, en la producción, en la fábrica, hay todas las normas burguesas de trabajo. Y de esto se apropia el Estado y no los capitalistas. De esa contradicción, que se hace trabajar a los obreros como si fueran una empresa capitalista común, y al mismo tiempo se apropia la plusvalía el Estado, de ahí surge que el consumo sea burgués (…) y que la planificación sea burocrática” (selección de citas para el Seminario sobre Transición).
En síntesis: en la transición subsiste, y no puede dejar de subsistir, la connotación social del trabajo: las inverosímiles apelaciones al trabajo “puro” en la ex URSS sólo cumplieron el papel de fetiche fundador del Estado “socialista” estaliniano. Lamentablemente, infinidad de idiotas útiles en la izquierda han creído esta fanfarronada.
LA SUBSISTENCIA DEL MERCADO MUNDIAL Y EL PROTECCIONISMO SOCIALISTA
Otra cuestión central de la transición es la subsistencia del mercado mundial. En la segunda posguerra, Mandel fue campeón de una visión que fragmentaba la totalidad mundial. Seguía en esto al propio Stalin, que en 1951 afirmará la existencia de “dos mercados mundiales”: “Una consecuencia económica de la existencia de dos campos opuestos ha sido la disgregación del mercado mundial único y omnímodo; tenemos hoy la existencia paralela de dos mercados mundiales, opuestos también el uno al otro” (J. Stalin, cit.).
Esto no era más que una apología de la economía burocrática de la ex URSS, aunque solapadamente se pretendía comenzar a abrir el terreno para elementos de “socialismo de mercado”, como cuando Stalin reconocía, en contradicción con lo sostenido en los 30, cierta subsistencia de la ley del valor en la ex URSS.
Pierre Naville estuvo entre los que salieron al paso de este tipo de bravuconadas con mayor lucidez, cuando dirigentes de la IV Internacional como Michel Pablo o Mandel creyeron a pie juntillas este disparate.
No había ni podía haber dos mercados mundiales; como señalara Trotsky, el mercado mundial era (y sigue siendo) una totalidad a la cual se encuentran subordinadas todas las economías nacionales, sean capitalistas o de transición: “El marxismo parte del concepto de la economía mundial no como una amalgama de partículas nacionales, sino como una potente realidad con vida propia, creada por la división internacional del trabajo y el mercado mundial, que impera en los tiempos que corren sobre los mercados nacionales (…). Proponerse la edificación de una sociedad socialista nacional y cerrada equivaldría, a pesar de todos los éxitos temporales, a retrotraer las fuerzas productivas, deteniendo incluso la marcha del capitalismo (…). Pero los rasgos específicos de la economía nacional, por grandes que sean, forman parte integrante, en proporción cada día mayor, de una realidad superior que se llama economía mundial (…). La ley a la que aludimos (…) lejos de sustituir o anular las leyes de la economía mundial, está supeditada a ellas” (L. Trotsky, La revolución permanente, pp. 7 y 11). El mundo no era ni podía ser dual en sus principios, y las leyes de la totalidad que rigen la economía mundial no pueden ser otras que la ley del valor internacional.
La poderosa realidad del mercado mundial presionaba de múltiples modos sobre la economía nacional de la ex URSS (o del mercado común “socialista” COMECON en la segunda posguerra), por cuanto la medida de la productividad mundial la da necesariamente la economía capitalista, cuyo desarrollo de las fuerzas productivas es mayor. Por esto mismo, la medida del valor, del trabajo socialmente necesario incorporado a los productos, en un momento dado y con un nivel determinado de desarrollo de la productividad del trabajo, es una media mundial marcada por las economías más desarrolladas.
Es precisamente esta presión de la economía mundial, y la unidad de sus leyes fundamentales, la que explica por qué la economía de transición se ve obligada a erigir mecanismos de proteccionismo socialista. Esto es, quebrar hasta cierto punto el imperio de la ley del valor en el mercado interior de la economía no capitalista de que se trate, so pena de ser barrida por la competencia internacional: “La economía planificada del período de transición, si bien se basa en la ley del valor, la viola a cada paso y fija relaciones de intercambio desigual entre las distintas ramas de la economía y, en primer término, entre la industria y la agricultura. La palanca decisiva de la acumulación forzosa y la distribución planificada es el presupuesto gubernamental. El papel de éste, con su desarrollo inevitable, se acrecentará. La financiación crediticia regula las relaciones entre la acumulación obligatoria del presupuesto y los procesos del mercado, en la medida en que éstos mantengan la primacía. Ni la financiación presupuestaria ni la financiación crediticia planificada o semiplanificada, que aseguran la ampliación de la reproducción en la URSS, pueden englobarse de ninguna manera en las fórmulas del segundo tomo [de El capital]. Porque toda la fuerza de estas fórmulas reside en el hecho de que pasan por alto los presupuestos, tarifas y planes y, en general, todas las formas de injerencia planificada del Estado, y resaltan la necesaria legitimidad inherente al juego de las fuerzas ciegas del mercado, disciplinado por la ley del valor. Si se ‘libera‘ al mercado interno soviético y se aboliera el monopolio del comercio exterior, el intercambio entre la ciudad y la aldea se volvería incomparablemente más igualitario, y la acumulación en la aldea –acumulación del kulak o del granjero capitalista– seguiría su curso; resultaría evidente entonces que las fórmulas de Marx se aplican también a la agricultura [soviética]. En esa senda, Rusia no tardaría en transformarse en una colonia sobre la que se apoyaría el desarrollo industrial de otros países” (L. Trotsky, “Stalin como teórico”, cit.).
La necesidad misma de levantar barreras de protección sólo ilustra la circunstancia de que el inevitable parámetro internacional sigue siendo la ley del valor del mercado mundial. Y ésta no puede dejar de ser el patrón de medida o de comparación para la economía de transición, aun cuando ésta se ve obligada a violar esta misma referencia en aras de la acumulación socialista.
A este respecto, es ilustrativa la referencia de Alec Nove a los criterios que regían al interior del COMECON: “Un estudio prolongado no ha logrado proponer ningún tipo de ‘precios de mercado socialistas‘, y la solución ha sido basar las transacciones en precios de mercado capitalista como único criterio objetivo. Para nivelar las fluctuaciones se ha acudido a la práctica de emplear la media de ‘precios del mercado mundial capitalista’ en los años anteriores. Se puede citar en este contexto una observación que me hizo un economista checo: ‘Cuando llegue la revolución mundial, tendremos que conservar un país capitalista por lo menos. De otro modo no sabremos a qué precios comerciar‘” (A. Nove, cit., p. 167).
En el mismo sentido, el economista cubano Ernesto Molina señala: “Mientras el mercado mundial capitalista exista, los precios deben reflejar los precios del mercado mundial. Cuba es una economía pequeña y abierta en un mundo capitalista turbulento. Siempre hemos tenido que importar bienes y debemos mantener nuestras fuerzas armadas para la defensa. Tenemos algunas grandes tareas a las que hacer frente; por ejemplo, en el ámbito de la vivienda. Algunos de los problemas pueden resolverse dentro de Cuba. Otros están fuera de nuestro control, en el mercado mundial” (en Alan Woods, “Intelectuales comunistas…”, 24-11-10).
Lo mismo repetía Naville: “Si la URSS puede imponer en su comercio internacional distorsiones a la ley del valor, esto es imposible para Polonia, China o Yugoslavia en sus relaciones con el mercado capitalista. (…) El comercio exterior internacional coloca todos los problemas de la comparación sobre la base del mercado mundial de los valores producidos, es decir, de las productividades marginales. Y coloca también el problema de los costos y de los precios del mercado interior nacional, porque constituye el elemento de comparación” (cit., p. 238).
Análogamente, los “Lineamientos” del PC cubano, más allá de su carácter procapitalista, se preocupan por establecer que “el sistema de precios deberá ser objeto de una revisión integral que posibilite medir correctamente los hechos económicos”, al tiempo que establece que uno de los puntos de referencia para los mismos serán “los precios del comercio exterior” (puntos 61 y 63).
La pérdida de referencia con los precios del mercado mundial llevó a distorsiones e irracionalidades tremendas, al punto que dentro mismo del COMECON se debió apelar a los precios imperantes en el mercado capitalista mundial para la realización de estos intercambios.
Por otra parte, es imposible que una economía de transición corte sus vínculos con el mercado mundial. Trotsky insistía en que la prédica de la “autarquía” era otra de las utopías reaccionarias del stalinismo que hacía un todo orgánico con la perspectiva del socialismo en un solo país: “Las grandes y pequeñas desproporciones de la economía planificada implican la necesidad de recurrir al mercado mundial (…) la aparición de nuevas exigencias y desproporciones (…) amplían la necesidad de un enlace con la economía mundial. El programa ‘de independencia‘, es decir, del carácter de una economía soviética bastándose a sí misma, revela cada vez más su carácter reaccionario y utópico. La autarquía es el ideal de Hitler, y no el de Marx y Lenin” (El fracaso del Plan Quinquenal, pp. 37-38).
En el fondo, la unidad del mercado mundial y la subordinación a éste de la economía de la transición es la principal explicación de la subsistencia de las categorías de la economía política en la transición. Se trata de un hecho al cual de ninguna manera hay que adaptarse pasivamente, pero que no puede ser eliminado de manera administrativa o voluntarista. Tiene estratégicamente una sola solución: la extensión internacional de la revolución socialista y el desarrollo de fuerzas productivas universales.
Si las relaciones entre naciones, en el contexto del mercado mundial, son de competencia, no de explotación, pero sí de dependencia, de extracción del plusvalor por parte del capital más fuerte y de transferencia por parte del más débil, ello no se opone sino que se articula perfectamente a la explotación de una clase sobre otra, del capital sobre el trabajo. En este segundo caso no hay transferencia de plusvalor, sino apropiación de éste. Pero el plusvalor apropiado por el capital en la relación vertical capital-trabajo (explotación) es la fuente de la transferencia de un capital débil hacia el más fuerte en el nivel horizontal (competencia y/o dependencia). Éstas son las relaciones que rigen el mercado mundial dominado por la ley del valor, mecanismo que explicaba muy bien Henryk Grossmann en La ley de la acumulación y el derrumbe del sistema capitalista (1929).
Mutatis mutandis, esto se aplica a las relaciones entre el mercado mundial capitalista y una economía de transición al socialismo (o no capitalista), en caso de que la ley del valor internacional imperara sin trabas. Precisamente por esto, la economía de transición debe en cierto modo quebrar este imperio, so pena de sucumbir. Y el mecanismo clave para esta ruptura es el llamado proteccionismo socialista: sin él, la economía de transición, más atrasada que el promedio mundial, sería barrida por la competencia capitalista.
Digamos de paso que esto mismo vale incluso para los programas del nacionalismo burgués característicos de la segunda mitad del siglo pasado, que han incluido siempre formas de protección de la economía nacional respecto de la mundial como mecanismo indispensable para alentar algún grado de industrialización del país atrasado en cuestión.
En el otro extremo está el libre imperio de la ley del valor internacional. El libre comercio, en vez de negar las desigualdades entre naciones, las agudiza como producto de la desigualdad de desarrollo de las fuerzas productivas de cada una de ellas. Las ventajas absolutas de los países capitalistas adelantados sobre los subdesarrollados (o no capitalistas en países atrasados) no se reducirán en una supuesta “ventaja comparativa para todos”, aun si cada uno se dedica a aquella producción en la cual es más “competitivo”. Fue lo que ocurrió al interior del “bloque socialista” cuando la ex URSS convenció a Cuba de dedicarse al monocultivo de azúcar; un paso estratégicamente desastroso para la isla, que explica muchos de los problemas que tiene hasta hoy. En efecto, el libre comercio sólo asegura que los países capitalistas avanzados dominen el intercambio internacional y que los países menos desarrollados (capitalistas o no) terminen con un déficit crónico y una deuda también crónica, debido sencillamente a la transferencia del valor que opera desde los capitales más débiles a los más fuertes en el mercado mundial.
Preobrajensky hizo una muy justa apreciación al respecto: sin algún tipo de proteccionismo socialista (término acuñado por Trotsky) que limite el imperio de la ley del valor internacional sobre la economía nacional no capitalista, no se puede siquiera empezar a pensar en una economía de la transición, al menos en los países atrasados. Sin barreras proteccionistas no hay posibilidad de acortar la brecha con los países con más desarrollo de las fuerzas productivas, no puede haber verdadera acumulación a escala ampliada ni desarrollo global de las ramas productivas.
Es imperativo poner límites al imperio de la ley del valor, a las mercancías más baratas de los países más competitivos del mercado mundial, en los cuales cada unidad de producto tiene menos trabajo humano incorporado. Porque si la economía de la transición se ajusta a la ley del valor, no le quedaría otra que producir aquello para lo que sólo tiene “ventajas comparativas” por dotación de la naturaleza, y comprar bienes de capital a los países desarrollados (y bienes de consumo a China). En Marx las cosas se plantean exactamente en este nivel: lo que impide una “competencia perfecta” es la existencia del monopolio del comercio exterior como hecho político, extraeconómico.
Por supuesto, todo proteccionismo tiene límites; en última instancia, lo que decide las cosas es, junto con la imprescindible extensión la revolución mundial, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Los mecanismos del proteccionismo socialista permiten, hasta cierto punto, desconectar los precios del mercado interno de los internacionales, mediando entre los espacios nacionales de valor y el espacio mundial. Pero esta desconexión nunca puede ser absoluta ni prolongarse indefinidamente: a largo plazo, inevitablemente, termina imponiéndose la ley de valor-trabajo operante a escala mundial. Sin cuestionamiento político global al orden capitalista mundial, no hay artilugio económico que salve la transición.
A este respecto, es ilustrativo que en los años 80, en plena crisis de estancamiento de la URSS y ante la necesidad de aumentar sustancialmente sus intercambios con el mercado mundial, sus exportaciones competitivas fueran las commodities: petróleo, gas natural, metales y otras materias primas, que llegaron a representar el 90% de las exportaciones soviéticas a las naciones capitalistas.
Es una ilusión pensar que los precios puedan ser fijados arbitrariamente por el poder político por su pura voluntad. Ni siquiera el régimen estalinista en la década del 30 (con una economía casi totalmente estatizada y poderosos organismos de planificación burocrática) fue capaz de “dominar” la ley del valor mundial. En ausencia de condiciones económico-sociales para la desaparición del mercado, éste no puede ser eliminado por decreto.
En síntesis, las políticas cambiarias, arancelarias e impositivas modifican los precios en el espacio de la economía de la transición, de manera que éstos divergen con respecto al precio establecido en el mercado mundial. Pero esta circunstancia no puede anular la ley del valor: sólo puede hacer que opere en el espacio nacional bajo formas particulares. No puede ser “anulada” a voluntad mediante mecanismos administrativos del Estado, operen o no bajo la perspectiva de la utopía reaccionaria del “socialismo en un solo país”.
-
Archives
- junio 2023
- febrero 2023
- julio 2021
- junio 2021
- febrero 2021
- enero 2021
- noviembre 2019
- junio 2019
- mayo 2019
- abril 2019
- febrero 2019
- octubre 2018
- agosto 2018
- julio 2018
- junio 2018
- mayo 2018
- abril 2018
- marzo 2018
- febrero 2018
- enero 2018
- diciembre 2017
- noviembre 2017
- octubre 2017
- septiembre 2017
- agosto 2017
- julio 2017
- junio 2017
- mayo 2017
- abril 2017
- marzo 2017
- febrero 2017
- enero 2017
- diciembre 2016
- noviembre 2016
- octubre 2016
- septiembre 2016
- agosto 2016
- julio 2016
- junio 2016
- mayo 2016
- abril 2016
- marzo 2016
- febrero 2016
- enero 2016
- diciembre 2015
- noviembre 2015
- octubre 2015
- septiembre 2015
- agosto 2015
- julio 2015
- junio 2015
- mayo 2015
- abril 2015
- marzo 2015
- febrero 2015
- enero 2015
- diciembre 2014
- noviembre 2014
- octubre 2014
- septiembre 2014
- agosto 2014
- julio 2014
- junio 2014
- mayo 2014
- abril 2014
- marzo 2014
- febrero 2014
- enero 2014
- diciembre 2013
- noviembre 2013
- octubre 2013
- noviembre 2011
- octubre 2004
-
Meta



